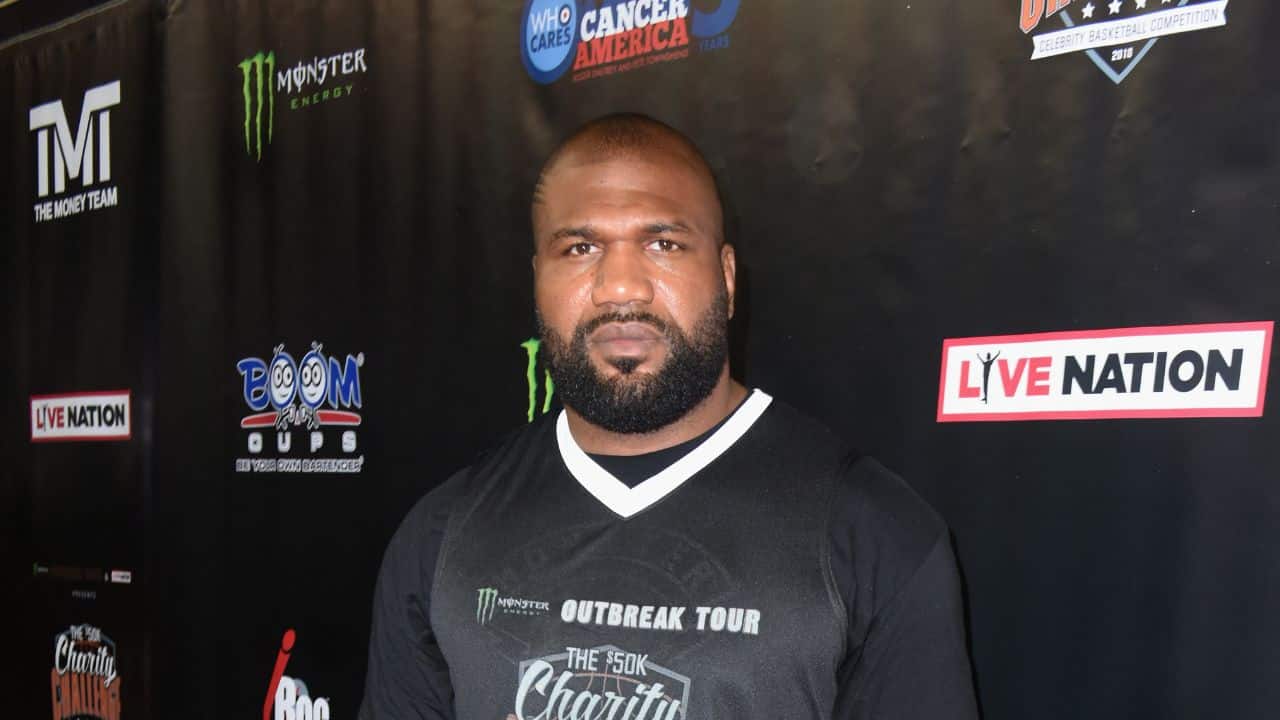POR: Aldana Perazzo
“Querida, vengo a ver a mi hijo”, dice al mismo tiempo que me toca la espalda de forma casi imperceptible. Todavía algo dormida-la jornada laboral recién empieza- me doy vuelta para ver quién me está hablando y me encuentro con una cara desconocida, una mujer de pelo blanco, que se sostiene con un bastón de un lado y con la mano de su nieto del otro.
Entre tanto ruido típico de feriado su voz apenas se escucha. Se mezcla con los inhos de los brasileños eufóricos por ver dónde esta la camiseta firmada por Pelé o con los gritos de los argentinos, sobre todo los socios con su prepotencia inherente, que se pasean con el carnet a la vista, orgullosos de ser o creerse parte.El Museo de Boca se llena de gente y ella me anuncia que viene a ver su hijo, como si yo fuera a saber quién es.
– Y su hijo es..
– Mi hijo es mi hijo y lo vengo a ver
– Señora no entiendo, ¿trabaja en el club?- pregunto con la poca paciencia que me depara el día. El nene me mira a los ojos pero no dice nada. Ella también me mira en silencio, con unas arrugas que hablan por sí mismas.
– Mi hijo está allá- exclama con voz temblorosa señalando la puerta que da a la cancha.
Entiendo y de alguna manera me siento mal por no haberla entendido antes. Le pido disculpas y la hago pasar a la popular, el único acceso abierto al público. “Te agradezco”, contesta, “pero yo necesito ir del otro lado, mi hijo no está ahí arriba, está abajo, en la punta. Y tengo que ir ahí. Siempre vengo, me espera en ese rincón”.
La busco a la encargada, la pongo en tema. Me dice que el club está cerrado, que acepte la oferta o se vaya. Pero no puedo. No puedo con la madre que viene a visitarlo. Entonces le digo a la señora que yo misma la acompaño al reencuentro, que por favor lo haga rápido porque me compromete.
Y ahí emprendemos el viaje. Caminamos los pasillos de la Bombonera, unos pasillos largos y grises, con paredes que escuchan todo. Cabizbajos, lento, sin decir una palabra. No hay nada que decir. Ella adelante, el nene al lado, y yo atrás. Subimos los escalones que van de esos corredores internos a las plateas bajas del estadio y de repente, como si ya no necesitara sostenerse de nadie más que de ese a quien viene a buscar, se desprende del chico y acelera el paso hasta uno de los córners. Se arrodilla sobre el suelo y con los ojos cerrados empieza a rezar. Un padre nuestro, dos ave marías y más murmullos que se pierden con el chirrido del tren que pasa por las vías de Brandsen 805. El nene la acompaña, imita sus gestos.
Yo me quedo a unos pocos metros, expectante del rito. La Bombonera se alza enorme sobre los pies de la mujer que lo llora en silencio. En el césped quedan todavía cientos de papelitos, únicos testigos del partido que pasó.
A los pocos minutos se reincorpora con la siempre ayuda del pequeño que la mira con los mismos ojos que tanto extraña, agarra el bolso que había dejado en una de las butacas y saca de ahí un ramo de flores. Lo toma con las dos manos y lo tira adentro del campo de juego. Por alguna razón las flores no desentonan. Si supiera la señora que dentro de unos minutos Satanás, el canchero, las va a aplastar sin pena ni olvido con su tractor, tal vez no perdería el tiempo en comprarlas. Pero no lo sabe, por momentos se olvida que no está en un cementerio.
-Querida dame la mano que los escalones están pesados. A mi los jugadores me conocen, el cinco este Battaglia siempre me ayudaba con el bastón.
Caminamos de nuevo para el museo. Pero antes estira su brazo y me deja un rejunte de billetes que me niego a aceptar.
– Dejá que la próxima traiga unas masitas para compartir en agradecimiento.
Y se pierde en la vorágine del otro Boca, entre los hinchas, los arrastrados de equipos contrarios, los turistas que buscan su foto con el Diego y una cancha durante semana dormida, casa de tantas almas deambulantes.
Pasa el tiempo y no la veo más.