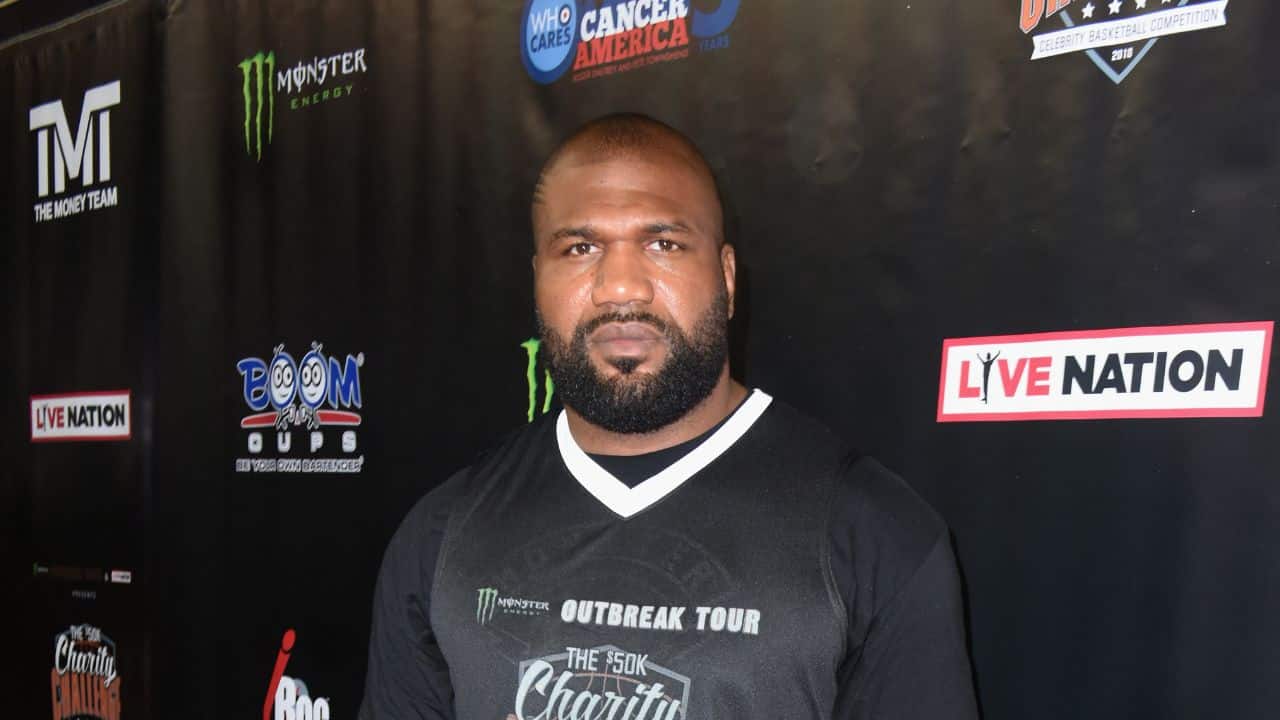Por: Pablo Salas
Aquella mañana nada era normal. La tranquilidad que se acostumbraba en los pasillos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) parecía haberse esfumado de un día para otro. Integrantes de la policía de Río de Janeiro resguardaban el inmueble. Se respiraba una tragedia… los empleados eran interrogados y tratados como presuntos culpables; nadie lograba entender lo que sucedía ahí dentro. Debía ser algo gravísimo, puesto que las máximas autoridades de ese balompié no lograban esconder en sus rostros la tristeza y preocupación; era como si se vivera nuevamente el fatídico episodio del “Maracanazo”.
Justo la tarde anterior, todo era fiesta, algarabía; los brasileños mostraban orgullosamente su galardón, un premio al único país capaz de ganar la Copa del Mundo en tres ocasiones distintas: 1958, 1962 y 1970. Desde 1930, primer año en que se celebró la justa mundialista en Uruguay, la FIFA determinó que el trofeo pasaría de mano en mano a través de los años entre los diferentes campeones, sólo hasta que algún país obtuviera el derecho de conservarlo en la posteridad ganando 3 veces el título mundial. Y así fue como Brasil, tras alcanzar ese tercer campeonato en México 70’, se hizo acreedor a tan grata distinción, llevándose el “trofeo Jules Rimet” a casa.
La estatuilla “Jules Rimet”, como posteriormente fue renombrada en honor al padre del Mundial de Fútbol y Presidente de la FIFA de 1921 hasta 1954, en un inicio era conocida como el trofeo “victoria”, era una escultura de 35 cm de altura y 3.8 kg. de peso. Estaba elaborada de plata esterlina bañada en oro sobre una base de mármol; representaba a Niké, diosa griega de la victoria, quien sostenía una copa octagonal entre sus brazos extendidos hacia arriba, enmarcados estoicamente por sus inmaculadas alas.
El trofeo era sagrado, digno de ser tocado sólo por los más grandes. Se dice que tal consagración la llevó a sufrir un maleficio desde su creación; era como si la figurilla dorada fuera tan ermitaña y tímida que odiaba ser exhibida, buscando siempre evadir los reflectores, como sí huyera en cada oportunidad que se le presentara…
Italia, como ganador del torneo de 1938, la resguardaba en sus arcas. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el ejército Nazi era una amenaza para la seguridad del Trofeo. Ottorino Barassi, Presidente de la Confederación Italiana de Fútbol, la extrae secretamente de un Banco en Roma para resguardarla, en una caja de zapatos, debajo de su cama; logrando así mantenerla a salvo de las manos del Tercer Reich durante toda la guerra.
En las vísperas del Mundial de 1966 en Inglaterra, se tomó la decisión de mostrar al público la codiciada escultura, el recinto elegido fue el Westminster Central Hall. Justo al segundo día de la exposición, la FIFA amanecía con la terrible noticia: ¡La Copa Jules Rimet había desaparecido! Como en el cuento del “Soldadito de plomo”, el premio mundialista se había desvanecido sin dejar rastro alguno. Una semana después, en el barrio de Norwood y gracias al curioso olfato de un perro citadino llamado “Pickles”, el trofeo era encontrado envuelto en periódico bajo los arbustos de un parque público; escondida, temblorosa y todavía un poco aturdida se lograba localizar por un accidente del destino a Niké, lista para ser ofrecida a los vencedores de la competición venidera.
De regreso a Rió de Janeiro, ese funesto 19 de diciembre de 1983 se conoció el porqué del bullicio en las oficinas de la CBF. Pelé anunciaba el robo del galardón, suplicaba por la radio brasileña que regresaran la copa pedía a los responsables algo de misericordia sobre el pueblo brasileño. La “Jules Rimet”, para los verdeamarelhas, representaba orgullo, grandeza e incluso hegemonía futbolística sobre los demás; a Brasil le habían robado “las joyas de la corona”. Para cuando el sol se había ocultado, una nación entera lloraba por lo acontecido y el medio futbolístico se asombraba con lo poco verosímil de la noticia.
¿Cómo era posible que tan invaluable objeto fuera sustraído de las entrañas del fútbol brasileño? Al parecer, las autoridades escatimaron al respecto; si bien la copa fue resguardada en un gabinete con un frente de cristal antibalas, la parte posterior estaba hecha de madera, un material endeble que no pudo resistir los embates de una simple palanca metálica. El pueblo de Brasil tuvo que conformarse con una réplica de la estatua, misma que al día de hoy sigue ahí, postrada como símbolo de las hazañas realizadas por el equipo más ganador en la historia de los Mundiales.
Al día de hoy, el robo es un enigma, pues nunca se supo exactamente que sucedió con el trofeo. El delito se atribuye a un tal Sergio Pereira, como autor intelectual; Antonio Setta, José Vieria “el Bigote”, Ricardo Rocha “el Barba”, como autores materiales. Las hipótesis de la investigación arrojaron como resultado la captura de los malhechores, llegando con esto una crónica aún peor para los amazónicos, ya que la copa había sido convertida en más de 30 lingotes de oro… pero para el colmo de los colmos, se sumaba a los ladrones un tipo de nombre Carlos Hernández, nacido en Argentina, quien había sido el encargado de realizar la fundición del metal. Se menciona que este oscuro personaje, poniéndole “limón a la herida”, al momento de su detención y de forma burlona, comentó: “¡no hay nada peor para los brasileños que un argentino les haya fundido su copita!”…